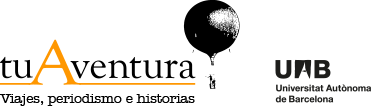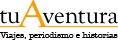Por: Adrián Roque, alumno del Máster en Periodismo de Viajes 2023.
El asfalto, a 49ºC a la sombra, estaba abrasando sus diminutos pies descalzos. En medio de aquella marabunta de la que sobresalían sombrillas, cestos y algunos gritos ahogados por los iracundos puñetazos de la gente contra el autobús, los alaridos desgarradores de un niño de apenas tres años empequeñecían los del resto.
Se cumplían ese día dos semanas desde mi llegada a Túnez. Aquel verano registraba las temperaturas más altas en el país desde la última mitad de siglo, algo que se reflejaba en todas las personas que podía uno encontrarse tiradas en las calles rodeadas de una masa de gente que, compungida, ofrecía agua o abanicaba la repentina lipotimia.
La situación era tan extrema que algunos comerciantes autónomos, dueños de pequeños colmados, aprovecharon para encarecer en casi un 200% (un poco más, si eras visiblemente turista) el precio del agua y el gobierno tunecino se había visto obligado a imponer cortes hidráulicos en puntos masificados del territorio para la preservación de esta. Susa era uno de ellos.
Nos hospedábamos en un pequeño apartamento de un edificio bien cuidado en una calle deliberadamente descuidada, sucia y condenada a un evidente ostracismo social a tan solo quince minutos a pie del paseo marítimo más kitsch que había visto en mi vida.
Los turistas, borrachos de té con almendras y cachimbas en antros que invitaban al baile en pistas donde no bailaba nadie, solo tendrían que haberse desviado a tres calles de sus hoteles para contemplar que, en la misma ciudad de sol, playa y disfrute, los autóctonos no podían cocinar ni ducharse dignamente. Pero para algo así hay que mirar. El turista suele ver.
En su 8º número, ‘Agua’, la revista 5W junto a la fundación We Are Water creó un diccionario para entender “lo que dice el agua”. En él, afirmó que las lluvias son cada vez más erráticas. “En sitios donde antes llovía mucho, ahora llueve menos. En sitios donde antes llovía poco, ahora casi no llueve. Cada vez es más difícil conseguir agua […] –que afecta de forma severa a regiones como el Sahel”. Susa es parte de lo que en el país se conoce como el Sahel tunecino. Poco más que añadir.
No obstante, las consecuencias de aquellas abrasadoras temperaturas en un país con recursos limitados no solo se habían visto reflejadas en los cortes hidráulicos y la subida del precio en botellas de agua. El insólito aumento de más de diez grados en comparación a la media estacional en Túnez había llevado a una situación extrema a la Société Tunisienne de l’Électricité et du Gaz (STEG).
Como consecuencia y prevención de posibles incendios en las líneas de transmisión eléctrica, STEG había decidido realizar cortes energéticos en las grandes ciudades y vías de transporte. Eso, algo inaudito en el país, venía de la mano de una incertidumbre hierática que se extendía por las calles al no saber cuándo, dónde, ni cómo podía pillarte un corte de electricidad.
Uno de esos apagones sorpresa me había pillado de camino a Bizerta nueve días antes. Mi amigo Salah Ghadhab, Doctor en Historia y bibliotecario del yacimiento arqueológico de Cartago, me acompañaba junto a mi equipo para hacer de traductor en una entrevista en Sejnane con sus famosas mujeres ceramistas, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO por su milenaria tradición inalterable.
–¿Se acaba de parar el tren? –pregunté. Era obvio que el tren se había detenido abruptamente, pero era una de esas cosas que a mil seiscientos kilómetros de casa te dan por preguntar por si (casualidad también) es algo común en un país que desconoces.
–Eso parece.
–Y ¿es normal?
–No, la verdad –dijo. Y se rio.
Algo típico de Salah era encontrar humor en las situaciones menos ocurrentes. Yo no era tan optimista y, a decir verdad, que el tren nos hubiese dejado tirados en mitad de la nada a 51ºC me resultaba (llamadme exagerado) una mofa a mi entusiasta instinto periodístico de llegar a aquella aldea.
Tuvimos que ayudar a bajar a algunas ancianas enfundadas en niqabs que, si bien solo dejaban ver sus ojos, denotaban miradas de agradecimiento cuando por fin pisaban las vías. Las puertas del tren se elevaban del suelo a casi dos metros, de ellas nacía una escalera oxidada con tres peldaños. Al descenderlos, quedabas en una situación medio ridícula, medio cómica, según si la vivías o la veías, en la que aquellas mujeres, que no soltaban su bolso ni a expensas de una caída irrisoria, luchaban con una pierna en la tercera balda y otra pendulando a ciegas para tocar con la punta de sus dedos el pavimento.
Pocos meses después, un inexplicable corte de energía nacional que dejó a todo el país sin transporte, móvil, Internet, ni luz, llevó al presidente de Túnez, Kais Saied, que había vivido las olas de calor, la crisis eléctrica y la escasez de agua desde sus tranquilas vacaciones en la península itálica, a despedir al presidente y director general de STEG, Hichem Anane.
En pretexto de ese fallo técnico repentino, que fuentes anónimas situaron en una explosión deliberada en la central eléctrica de STEG, llegaron los chanchullos gubernamentales con la empresa privada: el presidente tunecino designó como sucesor a Faycal Trifa, un ingeniero que desde el ascenso al poder de Saied ocupaba el cargo de director de líneas y cables eléctricos en STEG. “Coincidencias”. Al final, resultó que los inesperados cortes eléctricos “aleatorios” que podían sorprenderte en cualquier lugar resultaban beneficiosos para terceros y, por ende, menos fortuitos de lo figurado.
Sea como fuere, la eventual y transitoria crisis eléctrica con cortes intermitentes e imprevisibles llevaron a Trifa a la presidencia de una empresa que controla todo el sistema de luz y gas del país; a Anane, al que acabaron achacando la mala gestión de STEG, al paro; y a mí, a aquel imborrable recuerdo del 7 de agosto en la estación de buses de Susa, a 49ºC y más de doscientas personas para un solo bus.
Las guardianas del peaje
Después de todo un día de preguntas sin responder, que nos llevaban a ligeros levantamientos de hombros en gestos de incertidumbre por parte de personal “cualificado” en los puntos de información de diferentes estaciones, optamos por la única en la que alguien nos ofreció una hora exacta: la una y media.
Un par de señoras más envejecidas que ancianas (edad vacilante entre treinta y sesenta) habían establecido motu propio una especie de peaje entre la estación y las terminales. Por quinientos milimes (unos quince céntimos) daban información de las horas de llegadas y salidas de los autobuses a modo de pago por consulta, como si de tarotistas se tratasen. Fueron las únicas que supieron decirnos a qué hora partiría el bus hacía Tozeur, nuestra próxima parada en el viaje.
Dos marujas tunecinas que cobraban la información a precio de botella de agua estaban -admirablemente- más enteradas de la logística en el transporte de la estación que la desganada chica que dormitaba tras la opaca taquilla y respondía con un monótono la, la, la a todas mis preguntas. Tarde me enteraría que la en árabe, significaba ‘no’. Así que en pocas palabras la chica de información me decía que ni sabía, ni le interesaba ayudarme a conseguir el bus para continuar mi viaje.
En la estación de buses, que a falta de originalidad (y de ganas, pues todo lo relacionado con el transporte público en Túnez se hacía con una desidia casi contagiosa) habían bautizado como Estación de Bus, todo estaba lleno de una capa de suciedad manifiesta. Allí, un gato meaba sobre las sillas donde los pasajeros esperarían; allí, una mujer reñía a su hijo por haber vomitado y se alejaba del pifostio sin ademán de limpiarlo; y allí, los hombres llevaban años sin apuntar bien en el sumidero que tenían por váter y del baño emanaba una peste densa e irreverente.
Las infraestructuras de las estaciones y servicios de transporte público en el país magrebí dejaban mucho que desear para el visitante extranjero. La ausencia de paneles con información de horarios o webs de consulta, a las que tan bien acostumbrados estamos en Europa, generan un clima de incertidumbre y nerviosismo constante en el viajero.
No obstante, sentadas una frente a la otra en unas endebles sillas de plástico cuyas patas parecían a punto de partirse en cualquier momento, estriaban sus piernas a modo de barrera las únicas tesoreras del conocimiento: las guardianas del peaje. Intuí que de tener un título así se harían llamar, y así las apunté posteriormente en mi cuaderno. Eran las dueñas del muro, dispuestas a sentenciarte con su descarada mirada de desprecio si titubeabas en darles aquel puñado de monedas a cambio del ancestral conocimiento de los horarios del autobús del que solo ellas disponían.
–A la una y media, ¿seguro? –pregunté en mi escaso francés.
–Sí, para Tozeur a la una y media. No salen más.
–De acuerdo, cinco billetes –dije. Y las vigilantes del peaje carcajearon.
–Nosotras no vendemos billetes. Los billetes se compran una vez el bus arranca, un revisor pasará a cobrarte –me explicaba una de ellas mientras la otra, intuyo, le contaba mi ocurrencia a una tercera que pasaba por allí y probablemente ostentaba el título de ama de las llaves y terrenos de lo que se quisieran ellas inventar.
Decidí entonces marcharme y apunté en mis ‘tareas pendientes’ llegar a la estación al día siguiente con un par de horas de antelación. Por la mañana, llevaría dos semanas enteras viviendo lo que era Túnez y, puestos a decir verdad, no iba a arriesgarme a llegar y que las ancestrales sabias estuviesen equivocadas.
–Yaishek, besslema –dije, en uno de mis desesperados intentos de usar las pocas palabras que aprendía de árabe tunecino (muy distinto del árabe común).
–Besslema –me dijo. Adiós, me dijo.
Y me fui.
Los hombres, allende
El sol fulguraba por encima de las cabezas desnudas de los hombres y los hiyabs color pastel de las mujeres. Había tenido que pagar, de nuevo, el peaje apostado entre la estación y las terminales. Yo era el mismo del día anterior, pero a ellas eso les daba igual y pululaba por allí uno de sus hijos, probablemente con el cargo electo de guardia de seguridad del peaje. Pagué el medio dinar y entré.
Tras la estación, nacían una decena de terminales para autobuses. En ellas, solo un tramo reducido de sombra y un banco de madera roída por la carcoma donde los viajeros y las viajeras de todas partes del país esperaban para volver a casa. Solo dos hombres italianos destacaban entre las indumentarias magrebís. El primero, ataviado en unas camisa playera entreabierta azul cielo con palmeras y una mariconera beige cruzada parloteaba con su pareja, un segundo hombre canoso con un suéter blanco apretado que contorneaba las curvas de su acentuada cintura de turista cervecero y unas bermudas tejanas color rosa pastel.
Entre ambos, una mujer tunecina vestida a la occidental con uno de esos vestidos de algodón con espalda abierta y pierna derecha al aire les hablaba en un perfecto italiano sin acento del recorrido que tomarían por el sur del país. La intuí una amiga de la pareja que, en su periplo por el país, les hacía de guía.
Todo era normal. Dos italianos turisteando con una autóctona por aquí, mujeres con niños correteando por allá, y los hombres allende, sentados en su gran mayoría bajo un muro de hormigón que generaba la sombra justa para cubrir sus cabezas de San Lorenzo, que ese día se había despertado con ganas de insolaciones.
No obstante, la paz que deja un martes a las once de la mañana se acabaría pronto. En uno de los tantos cortes eléctrico sorpresa, STEG había decidido dejar a la zona del Sahel tunecino sin electricidad en las vías de tren durante el día entero. La respuesta de la población se tradujo en un tumulto de cientos de personas llegando ahogadas a las puertas de la Estación de Bus de Susa.
No sé bien si las guardianas del peaje decidieron abrir sus barreras por miedo a una avalancha, pero aquella marabunta que arribaba a prisa no parecía haberse detenido de forma civilizada a canjear un ticket a cambio de un puñado de milimes. Así, de un momento a otro, los pequeños espacios de sombra se volvieron insuficientes, perdimos de vista (y era difícil) a la pareja de italianos, y las terminales donde debían llegar los buses se convirtieron en centro de espera para cientos de personas.
Las catervas tunecinas solían responder a lugares de ocio como medinas, zocos o avenidas llenas de tiendas a izquierda y derecha, mas nunca había presenciado tal tumulto en una estación. Los niños dejaron de correr, las mujeres que chismorreaban en el banco se pusieron de cara a las puertas de llegada de los futuros buses y los hombres dejaron de estar allende y pasaron a un plano proactivo del lugar, cerca de la entrada, cargados con los bártulos más pesados del viaje.
Entonces, como un susurro, me vino a la mente la voz de la sabia guardiana. “Sí, para Tozeur a la una y media. No salen más”, me había dicho. Pero, por lo que parecía, les había contado el mismo cuento a todas aquellas personas. Fue entonces cuando pasé de ver a mirar. Cambié de turista a, como dice Martín Caparrós en Lacrónica, cazador.
“Lo he llamado –demasiadas veces– la actitud del cazador. […] Mirar y ver se han confundido, ya pocos saben cuál es cuál. Pero entre ver y mirar hay una diferencia radical. […] Mirar es la búsqueda, la actitud consciente y voluntaria de tratar de aprehender lo que hay alrededor –y de aprender. Para el cronista mirar con toda la fuerza posible es decisivo. Es decisivo adoptar la actitud del cazador. […] Digo: mirar donde parece que no pasara nada, aprender a mirar de nuevo lo que ya conocemos. Buscar, buscar, buscar. […] Mirar, escuchar: ponerse en modo esponja”.
Yo cacé, entonces, y vi que aquel fárrago de tunecinos me llevaba delantera. Cacé en sus ojos la mirada competitiva de quienes son capaces de cualquier cosa. Yo no estaba dispuesto a tanto, me dije. Mi maleta de veinte kilos repleta de cámaras, micrófonos y el resto de mi material de trabajo, tampoco. Cacé que había perdido incluso antes de que apareciese el primero de los buses. Cacé, también, que mucha gente necesitaba más que yo subir a ese bus. Y por cazar, cacé una señal que me hizo darme cuenta de que no ganaría, fuese cual fuese la competición que se me venía encima, mucho antes de haberla empezado: las guardianas del peaje se habían levantado de sus sillas y, desde lo alto del muro y brazos en jarra, esperando una batalla digna de una arena romana, negaban con la cabeza como diciendo “no habrá paz para los malvados”.
Bueno, definitivamente yo no era malvado y, por aquel entonces, creía que sabía cazar.
Sus pies descalzos
Un ruido sordo abrió una puerta corredera de metal: habían llegado los buses.
Como si fuera la extremaunción, el desorganizado tumulto se lanzó sobre los enormes transportes de metal. Intenté sin la suficiente convicción hacerme un hueco entre la gente, pero lo que viví fue tan desalentador que el afán por encontrar plaza en el trayecto hacia Tozeur se desvaneció inmediatamente ante mis ojos.
Entre los codazos y empujones de hombres y mujeres acaloradamente enfadados, una jovencita se intentaba colar discreta en cada hueco. Por un momento, incluso la vi zafarse de una señora que la zarandeaba del brazo intentando impedir su avance y escurrirse por entre las piernas del hombre que tenía delante para adelantarlo. Su hiyab esmeralda aparecía y desaparecía entre la multitud y, de vez en cuando, intentando no apartar la concentración de su objetivo más primario, lanzaba una mirada de soslayo hacia atrás donde me pareció que otra mujer le sonreía.
El conductor del autobús gritaba como un energúmeno palabras que quedaban ensordecidas por la insonorización del interior del habitáculo, dejándolo en una situación casi cómica de mute televisivo viendo como la vena del cuello iba a estallarle. Yo, en parte, lo entendía. Las personas se ponían delante del bus y sus enormes ruedas, pero él debía seguir avanzando. El miedo a morir aplastado por un enorme neumático sobre un abrasivo asfalto caía en el olvido si se comparaba, como demostraban, al miedo a perder el único medio de transporte para Tozeur.
En la marea de gritos, empujones y golpes, desistí. Debería haberlo deducido antes, cuando vi a las guardianas del peaje dejando sus sillas para contemplar aquella batalla. Aunque, la verdad, se equivocaron en sus gestos. No es que “no hubiera paz para los malvados”, es que allí no había paz para nadie. Como pude, y habiendo perdido de vista a la llamativa ninja de hiyab esmeralda, me fui apartando del totum revolutum airoso.
Fue entonces, alejándome de aquel gentío de más de doscientas cabezas, cuando lo vi. El tiempo se detuvo y a pesar de lo fuerte que rugía el sol, se me heló la sangre. El asfalto, a 49ºC a la sombra, estaba abrasando sus diminutos pies descalzos. En medio de aquella marabunta de la que sobresalían sombrillas, cestos y algunos gritos ahogados por los iracundos puñetazos de aquella gente contra el autobús, los alaridos desgarradores de un niño de apenas tres años empequeñecían los del resto.
Estaba solo, en medio de la terminal. Vestía una diminuta chilaba color crema con bordados perpendiculares que iba a juego con su diminuto cuerpo. Él gritaba. O lloraba. Ya no sé. He conseguido borrarlo de mi mente. Las lágrimas iban cayendo sobre el asfalto y aún a día de hoy estoy por jurar que el calor las evaporaba al primer contacto con el suelo. Él gritaba, sí, gritaba y lloraba. Ambas. Era tan pequeño.
Saltaba de vez en cuando con sus pequeños e indefensos pies, pero al volver a tocar el suelo volvía a ahogarse en alaridos desgarradores. Sus manos y cabeza estaban recubiertas de dibujos hechos con henna. Y lloraba. Se zarandeaba en un gesto de abanico la chilaba, intuí que en un intento inútil de enfriar sus pobres pies, pero cuando miré me di cuenta de qué era lo que abanicaba.
La circuncisión, que en muchas ocasiones se efectúa en el séptimo día de nacimiento, en este caso se había retrasado algunos años. Tenía su prepucio de un color escarlata intenso lleno de heridas, en carne viva. Y gritaba. Saltaba de dolor, pero probablemente el de sus pies no era comparable al de la religiosa operación. El llanto resonaba en mis oídos y me impulsaba a una necesidad casi humanitaria de ayudar a ese niño. “El periodista no debe inmiscuirse nunca”, suelen repetirte en la facultad. Pero yo no era periodista, solo un intento de veintitrés años recién cumplidos en mi primer viaje por África, con un cuaderno lleno de notas y unas ansias de convertirme en un nuevo Aldekoa que se resquebrajaban poco a poco. Con cada grito. Por ese llanto.
“Es erróneo escribir sobre alguien con quien no se ha compartido al menos un poco de su vida”, dice Ryszard Kapuściński en Otro día de vida. En noviembre 1999, con motivo del VI Congreso “Redactor Social”, Kapuściński llegó a Italia para un coloquio con otros periodistas de lo que saldría uno de los libros más aclamados y releídos por los jóvenes periodistas que empiezan sus estudios: Los cínicos no sirven para este oficio. En él, María Nadotti rescata la cita mencionada para formularle su pregunta, y él responde:
“Para los periodistas que trabajamos con las personas, que intentamos comprender sus historias, que tenemos que explorar y que investigar, la experiencia personal es, naturalmente, fundamental. […] No hay periodismo posible al margen de la relación con otros seres humanos. […] Creo que para ejercer el buen periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer: buenos seres humanos. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas”.
Yo tenía delante a ese niño abrasándose los pies y aireándose dolorosamente su herida. No podía quedarme a mirarlo con los ojos del cronista cazador buscando en él una historia, un principio o un cierre. Dejé mi maleta a un lado, guardé mi mochila a la sombra y me dispuse a acercarme para ayudarlo.
Tarde.
Un niño de trueque
Llegó como una exhalación: fugaz. Era un hombre corpulento, con barba poblada, no le vi la cara. No me dio tiempo. De un puñado agarró al niño del brazo y la pierna derecha y lo levantó con ímpetu en el aire. Sus otras dos extremidades quedaban suspendidas mientras él seguía gritando. El hombre lo zarandeaba en volandas, por encima de las cabezas del enloquecido gentío. El hombre empujaba. El niño en alto. El hombre daba codazos. El niño en alto. Se tocaba dolorido su herida con la mano que aquel hombre no le estaba oprimiendo. Seguía en alto.
La gente se apartaba al ver al niño y el desasosiego agresivo de aquel hombre que exclamaba la misma frase repetidamente en su idioma y un lenguaje universal: el de la desesperación más absoluta. La escena se desarrollaba en medio del caos. El bus seguía avanzando lentamente, algunos tunecinos se tiraban frente a él y sus enormes ruedas para obligar al conductor a frenar y el revisor intentaba que la gente no subiese en marcha. El niño seguía en alto y el hombre, que intuí su padre, había desaparecido entre el tumulto. Solo se intuía que seguía allí porque el niño en volandas iba avanzando hacia el transporte. No dejaba de llorar.
No era raro el desespero. Túnez es uno de los pocos países que permiten, por ley, sancionar a los trabajadores con multas. Uno de los códigos del trabajador apela que la sanción por no asistir al empleo sin aviso previo puede oscilar entre los 24 y los 60 dinares tunecinos. En una sociedad donde el salario promedio está entorno a los 700 dinares, era razonable ver la exasperación por perder debido a un fallo de transporte casi un 10% de sus sueldos.
Entonces comprendí lo que intentaba hacer aquel padre: como si de una bola de baloncesto se tratase, pretendía colar al crío dentro del transporte sorteando al revisor. Colarlo en el bus. Si su hijo entraba, el revisor debía permitir que él y su mujer también lo hiciesen, un niño de apenas cuatro años no podía viajar solo hasta Tozeur. La madre, desde fuera, se agarraba a su marido y gritaba. El niño seguía llorando, el niño salvoconducto. Un niño de trueque.
La visión europea de África tiende a asociar la pobreza en países como Níger, Somalia, Sudán o el Congo. Esa es una pobreza evidente de desigualdades palpables que las oenegés y medios aprovechan para ofrecer una visión sesgada del continente: esto es África. Esto y elefantes. Mirad su pobreza, su pobreza y sus bailes. Pero la pobreza puede encontrarse incluso en el país más occidentalizado y progresista del mundo árabe.
La pobreza no se mide, se vive. La pobreza se siente en los pequeños ápices, en los recodos de las ciudades que intentan no parecer desiguales, la pobreza se lee en braille, porque la puedes sentir en tus propias huellas dactilares. A pesar de eso, como decía Antonio Escohotado “un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación. Educación significa que aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha, y tú te bajas y dices ‘disculpe’. Educación es que aunque vas a pagar la cuenta en un restaurante, das las gracias cuando te la traen e incluso das propina. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico”.
No creo que existiese una sola persona en toda la Estación de Bus de Susa que no hubiese dado todo por subirse a ese transporte. Se vivía en cada gesto. Se leía en cada empujón de cada persona. Pero, a pesar de eso, cuando el revisor vio el afán de esos padres por colar a su pequeño en el bus, dio un paso a la derecha y dejó subir a la familia entera. Se hizo un silencio y el tumulto se detuvo entonces. Allí nadie empujó. Allí nadie se quejó, nadie envidió, nadie se reveló contra el trato de favor. Allí todos entendieron.
Túnez, sin duda, era rico.
Luego el revisor se volvió a colocar en su papel. Los tunecinos al suyo. Y los gritos continuaron por horas. Aún.