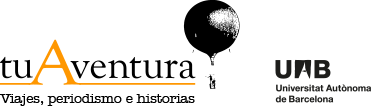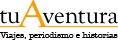Por: Estefanía Soto, alumna del Máster en Periodismo de Viajes 2025.
Se recomienda acompañar la lectura con esta canción.
Dicen que la música es el lenguaje universal y así lo cree Melissa Torres, una «entusiasta de la música afrocolombiana», como ella misma se describe. Llegó a Barcelona desde Bogotá hace 24 años y su proceso de migración se convirtió en un viaje musical. En la Ciudad Condal aprendió cómo llevar a otro nivel su amor por la música tradicional colombiana, pues pasó de solo escucharla a tocar la gaita macho y las maracas. En este proceso, descubrió que las personas no somos una «bandera», sino que todos provenimos del mismo lugar: la tierra. Actualmente, hace parte de Sendero Kuisi, un grupo especializado en interpretar música tradicional del Caribe colombiano.
¿Cuándo inició el viaje musical de Sendero Kuisi y qué ritmos tocan?
Inició a finales de 2018, cuando empezamos a tomar clases con el maestro Nando Muñoz. Somos un grupo de seis personas. En el tambor hembra está un chico español que se llama Diego. En la tambora tenemos a Julio, del Eje Cafetero. La cantadora es de Cali y se llama Claudia. En el llamador tenemos a Mada, de México. En la gaita hembra está Andreu, de Ecuador, y en la gaita macho estoy yo. Colombianos solo somos tres, pero lo lindo es que los integrantes del grupo provenimos de varios lugares.
El sello de Sendero Kuisi es hacer música de tradición en Barcelona sin instrumentos que se enchufan. Usamos los instrumentos tradicionales de la Costa Caribe: la tambora, el tambor, el llamador, las gaitas y las maracas. Tocamos ritmo de gaita, ritmo de porro, ritmo de merengue en gaita, cumbia con gaita y bullerengue. Es folclórico y esencial. Es de raíz.
¿Qué significa el nombre del grupo?
«Sendero Kuisi» se le ocurrió a Andreu. Escogió «sendero» porque este es un camino que se recorre dentro del aprendizaje. Estamos aprendiendo sobre estas músicas desde el respeto hacia la gente que está en territorio [en Colombia]. Queremos respetar que estamos aquí, en Barcelona, intentando tocar una música que les pertenece a los indígenas y a las comunidades afro del Caribe colombiano.
«Kuisi» es el nombre indígena de lo que se conoce como «gaita colombiana». A raíz de la colonización, los españoles, al escuchar el instrumento, a lo mejor dijeron «ah, suena como una gaita». Sin embargo, la gaita es la que se escucha en Galicia y en Escocia. Nosotros decidimos mantener el nombre «kuisi», como denominan a este instrumento los indios kogui y otras comunidades originarias de la Sierra Nevada.
Al estar lejos de la tierra en la que se nació, es natural querer acercarse a ella y compartirla con personas que no la conocen. ¿Crees que estas necesidades motivaron la creación del grupo?
Por mi parte, sí vino de querer conocer nuestras músicas folclóricas. Por parte del grupo, que cuenta con diversidad de orígenes, está la curiosidad por el sonido que tiene el kuisi. Este te lleva hacia adentro, hacia lo ancestral. Eso lo compartimos todos, independientemente del lugar en que nacimos. Además, es lindo mostrar que Colombia es más que el narcotráfico, como todavía se piensa. También es esta música de raíz. No solo somos reggaetón ni Carlos Vives. Hay música originaria que es alegre, ancestral, festiva. Queremos mostrar que la música, independientemente de donde sea, alimenta el alma.
¿Cómo ha influido el hecho de estar lejos de Colombia en los temas que eligen interpretar?
Cuando se está a tanta distancia, se suele ser más selectivo y se quiere salir de ese brillo de la cumbia de orquesta. Las músicas del interior de la Costa Caribe —de Ovejas, de San Jacinto, de San Onofre—son las que nos hacen ser más selectivos. También nos gusta interpretar más allá de Totó la Momposina. Gracias a ella se han internacionalizado estas músicas, pero hay muchísimas más cantadoras que están en estado de pobreza en territorio y aun así han logrado grabar un disco. Nosotros hemos podido interpretar su música aquí.
¿Esas cantadoras se conocen en Colombia?
No se conocen. Es eso lo que nos permite el filtro de estar fuera: no estamos tan llenos de estímulos de la cumbia comercial, el reggaetón y la salsa, sino que hemos podido escucharlas a ellas y a otros a través de nuestro maestro. En los ochenta, él viajaba a territorio y grababa a esa gente, que no tenía conocimiento musical, pero sí esa herencia que va de generación en generación.
Acá en Europa, cuando nos presentamos, decimos que tocamos músicas campesinas que hablan del diario vivir. Incluso, la mayoría de música de ritmo de gaitas hace alusión al canto de los pájaros. Cuando tú escuchas los pájaros, ese es el sonido que se interpreta con los kuisis. Las canciones también hablan de la época de la cosecha o la época de lluvias. Todas las canciones en su género le hablan al amor y al desamor, pero lo que nos gusta de estas músicas es que le hablan mucho a la naturaleza.
«Queremos respetar que estamos aquí, en Barcelona, intentando tocar una música que les pertenece a los indígenas y a las comunidades afro del Caribe colombiano».

Las maracas, traídas de Barranquilla
¿Cómo han visto la recepción de estas músicas en España? ¿Sienten que el público español valora y entiende lo que ustedes están comunicando por medio de ellas?
Más que en España, la recepción ha sido muy buena por parte de otros europeos, como los alemanes, los franceses, los suizos y los suecos. Aunque también por parte de algunos catalanes. Sienten que esta música es ancestral. Cuando empezamos a tocar un ritmo de gaita, cierran los ojos y empiezan a sentir el kuisi. Luego, se vuelven locos cuando los ponemos a bailar el merengue con el tambor. Les gusta mucho.
Paradójicamente, les gusta más que a los colombianos. Una vez tocamos en un restaurante colombiano que se llama La Fonda Paisa. No nos hicieron caso. Los colombianos prefieren la salsa, el merengue. Esta tradición se ha ido perdiendo a raíz de lo comercial. En cambio, cuando tocamos a través de los Ayuntamientos, a los catalanes les da curiosidad. Nos preguntan «¿qué están tocando?» o «¿qué son esas flautas?» y nosotros les explicamos en catalán. ¿Cómo explicas tú un kuisi en otro idioma? Les da curiosidad ese palo largo y esa totuma porque los instrumentos están hechos de forma natural.
Trasladándonos a tu viaje personal, ¿qué papel ha tenido la música en este trayecto? ¿En algún momento sentiste que te ayudó en el proceso de adaptarte a España?
Cuando la música llegó a mí, yo no la ejecutaba, pero la escuchaba. Yo me traje mis CD de cumbias. Para Navidades, que pueden ser un poco tristes, invitaba gente a mi casa a hacer un acto y traer algo de comer. Uno de los primeros actos que hice fue bailar una cumbia. Entonces, yo ya me había adaptado a la migración cuando la interpretación de la música llegó a mí. Lo que hizo fue reafirmar lo que me gustaba desde un principio. A nivel mental y de alimentar el alma me ha servido muchísimo.
Además, intento mantener la filosofía de los pueblos originarios. No me gusta hablar de «mi bandera colombiana» o «la tricolor» porque, para los pueblos originarios, «bandera» significa «bando». Yo no pertenezco a ningún bando, pertenezco a la tierra. Aquí he conocido gente de Marruecos, de Holanda, israelíes, palestinos… He tenido la gran oportunidad de estar con ellos en la misma mesa y no ponemos una bandera. No decimos «yo soy de aquí, yo soy de allá», sino que pertenecemos a un todo. Ese proceso me ha ayudado no a identificarme más como colombiana, sino a compartir lo bonito que es el ser humano.
En Sendero Kuisi eres gaitera. ¿Qué significa para ti este instrumento?
Al principio, a me llamaban la atención las maracas porque el sonido que tienen me parecía como la salesita de la cumbia, ese tsss. Cuando decidí tomar clases, empecé a ejecutarlas y a estudiarlas. Un día, el profe me dio el kuisi macho. Yo ni le pregunté, sino que él me lo dio y me dijo «usted sople y tiene que seguir a la hembra». Yo solo respondí «casi no tengo oído, estoy aprendiendo», pero es increíble ver de lo que es capaz el ser humano. La inteligencia musical se va desarrollando con la práctica.
Con el macho debes seguirle las notas a la hembra. Lo interesante de estas músicas es que tienen su género. Tienen su tambor hembra y su tambor macho; su kuisi hembra y su kuisi macho. En el baile de la cumbia o en los ritmos de gaita, la mujer va bailando con la falda y el hombre va detrás. En los kuisis pasa lo mismo. El kuisi hembra va sonando y yo voy detrás, alargándole las notas. Le hago un sostén, junto con la maraca. Entonces, para mí la experiencia también ha sido de coordinación muscular. Tengo que escuchar y ejecutar el kuisi y la maraca, sin irme del tiempo. También debo hacer los coros y a veces tengo que cantar. Fue bastante desafiante al principio, pero ahora es bastante placentero y relajante. Es un bálsamo para mí.
Con mi kuisi también me voy a la montaña. Escucharlo, escuchar la maraca y, por ejemplo, sentir un olor de tierra mojada me viaja a lo que es lindo de la naturaleza. Para no amargarte, pon música, pon un instrumento en tu vida, el que sea. A mí el kuisi me cambia el ánimo, me recarga, y más en la montaña. Es un viaje.
¿Qué momento de tu experiencia personal y musical en España te ha marcado más y por qué?
Recibí la noticia de la enfermedad de un familiar cercano que está aquí en Barcelona. Llevar ese proceso fue duro. Era mi madre la de la enfermedad y eso me marcó mucho. En esa época estaba trabajando el bullerengue. Me adentraba a la montaña con unas amigas a tocar bullerengue y esa música me mantuvo en mi centro. Me ayudó a estar tranquila, con la cabeza fría para no decaer, sino ser apoyo. Ahí fue cuando me aferré más a seguir tocando para que el diario vivir no me llevara a ser solo una máquina que se levanta, trabaja y se va a dormir. Necesitaba tener ese momento de arte, ese momento de creación. Eso fue en 2019. Llevaba solo dos años aprendiendo y dije «esto yo no lo voy a soltar».
¿Dirías, entonces, que la música ayuda en el proceso de sanar?
De sanar y de ayudar a sanar. Estas músicas antes solo las ejecutaban hombres. En mi clase yo era la única mujer. También era la única mujer que tocaba macho en Barcelona, de lo que yo conocía. Tal vez había otra, pero Barcelona es una ciudad chica y se conocen los que interpretan hip hop, heavy metal… Y en la movida de la cumbia no se veía otra mujer.
En las ruedas, otras chicas me miraban y se preguntaban «¿qué está haciendo ella?». Eso es bacano, animar a que las demás quieran hacerlo. Ahora hay muchísimas más mujeres en las ruedas, pero están con la maraca, con el tambor. ¿Con el macho? No. Hay una chica, Andi, que toca el macho también. Hay otra chica de Sicilia que me pidió que le enseñara a tocar el macho y ahora está intentando hacerlo. Pero mujeres macheras casi no ha habido, entonces estamos intentando que sean más.
Las niñas también me ven, las pequeñas colombianitas. Hay que animarlas a que toquen el macho y el tambor, para lo cual no necesitan tener una formación previa. El profe nos ha enseñado que cualquiera puede tocar un instrumento. Nos anima a que todos toquemos y nosotros lo podemos hacer. Él parte mucho de la raíz de la gente del territorio, que no fue a ninguna escuela de música, sino que toca desde la tradición. Así como aprendieron ellos, desde acá nosotros podemos aprender.

Interpretando el kuisi y la maraca
¿Consideras que tu visión de la música se ha transformado desde que empezaste a compartirla con culturas diferentes?
Desde que la toco aquí, se ha transformado bastante. Lo bonito de Barcelona, lo que tiene en común con Latinoamérica, es que acá hay peruanos, puertorriqueños… He compartido canciones con afroperuanos, con músicos de bomba puertorriqueña, con músicos chilenos.
Hay un grupo de bomba puertorriqueña que toca con sus tambores y maracas un ritmo muy parecido al afrocolombiano. Todo se parece, porque esto llegó a Latinoamérica con las personas esclavizadas. Es una fusión de lo afro con las percusiones, los diferentes acentos y los bailes. Por ejemplo, en el bullerengue hay un baile en el que la bailadora está con el tambor y eso también lo tienen la bomba puertorriqueña y los afroperuanos. Ya se ha dicho: la música es el lenguaje universal. Entonces, sí que transformó bastante mi visión al permitirme compartir con más gente y conocer más culturas.
«Esto llegó a Latinoamérica con las personas esclavizadas. Es una fusión de lo afro con las percusiones, los diferentes acentos y los bailes.».
¿Crees que se pueden tender nuevos puentes entre la cultura colombiana y la española por medio de la fusión de sus ritmos tradicionales?
Ya se está haciendo y no solo con los ritmos españoles. Se están fusionando con muchas músicas de Europa. Por ejemplo, con trompetas de los balcánicos. Una agrupación que se llama Balcumbia tenía a una cantante de Lituania que hacía las canciones de los Balcanes. Ahora, la fusión es más «apretada» porque tienen una cantante colombiana. Esa mujer nos ha puesto a bailar el bullerengue y el mapalé con música balcánica. También se ha fusionado cumbia con música griega o el bullerengue con el flamenco.
Lo bueno es que, en comparación con Bogotá, Barcelona es muy pequeñita. Puedes darle la vuelta al mundo acá y conocer a mucha gente. No más te vas al Parque de la Ciudadela, te llevas tu tambor alegre colombiano, te haces al lado de un yembé africano y ahí te sacas algo. Luego, se te junta una trompeta de alguien de Lituania y ahí sale algo. Se llegan a fusionar muchos ritmos, por lo que es muy fácil hacer puentes y nuevas creaciones para la música.
Te cuento otra historia de cuando yo llegué, con 21 años. Cuando todos migramos, somos antropólogos. Observamos todo lo que hace la tierra nueva que nos acoge. En esa época, me invitaron a una discoteca y yo quise ver si era como los chiringuitos de Bogotá, porque uno compara, uno mira. Acá son más grandes. En ese lugar ponían house, electrónica, y yo estaba bailando cuando empecé a escuchar un tambor y unas maracas con electrónica. ¡Era una fusión de cumbia cienaguera con electrónica! Te estoy hablando del 2003. O sea, ya se han hecho fusiones. Hay unas buenas, otras no tanto, pero las ideas están ahí.
Para finalizar, ¿qué planes tienen a futuro en Sendero Kuisi?
Nuestra idea es trabajar en los casales, con el Ayuntamiento. Yo soy usuaria de casales y a veces organizan muestras de músicas balcánicas o griegas. Los músicos te la explican y van vestidos con sus trajes tradicionales. Eso queremos hacer en Sendero Kuisi. De hecho, ya estamos preparando el repertorio para trabajar con bebés y personas mayores. No solo con el ritmo de gaita, sino también con el ritmo de tambora, que cuenta cuentos muy parecidos a las historias de los abuelitos españoles. Se quiera o no, comparten cosas con Colombia y con Latinoamérica.
Incluso, nos gustaría que los preadolescentes y adolescentes aprendan a ejecutar un tambor. ¿Sabes lo que desestresaría a un preadolescente tocar esos cueros y decirle que se invente su canción? ¿O decirle a una adolescente enamorada que se haga su propio bullerengue? También queremos seguir yendo a los festivales a continuar el legado de la música tradicional del Caribe colombiano en Barcelona, que tiene más dificultad por no estar en territorio. Tiene su salseo catalán aprenderlo aquí. Eso es lo que nos gustaría con Sendero Kuisi.