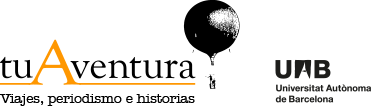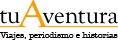En el marco del proyecto Frontera Caribe, dedicado a la investigación y la cobertura de la frontera entre República Dominicana y Haití, conversamos con Elvira Lora Peña, doctora en Comunicación y Periodismo por la UAB y periodista con más de 20 años de experiencia en prensa escrita, investigación, audiovisual y medios digitales. Es miembra de la Comisión Fílmica Dominicana de DGCine y columnista del periódico Hoy. Desde su trayectoria, subraya que el periodismo fronterizo y migratorio debe ejercerse con empatía y constancia, integrando enfoques de desarrollo, género y medioambiente para superar el sensacionalismo y los estereotipos.

Playa hacia el mar, en Pedernales
Respuestas de Elvira Lora
El periodismo fronterizo y migratorio necesita construirse desde la empatía y la constancia, alejándose del sensacionalismo y de los estereotipos que invisibilizan las realidades locales. Al integrar enfoques de desarrollo, género y medioambiente, las narrativas pueden visibilizar la resiliencia de comunidades y, en especial, de las mujeres que sostienen la vida transfronteriza.
Estas respuestas son fruto de recorridos constantes a la frontera sur, norte y central entre República Dominicana y Haití, entre los años 2020-2025, así como a la frontera entre Tijuana y San Diego, en el año 2010. Conocer de cerca a la gente que la habita, de lado y lado, suma a la perspectiva periodística.
¿Cómo puede el periodismo contribuir a generar narrativas más equitativas sobre las fronteras y los territorios en conflicto?
El periodismo puede contribuir mediante un ejercicio equilibrado, constante y empático. Equilibrado, porque debe desmontar las falsas percepciones que se disfrazan de objetividad pero reproducen miradas sesgadas hacia los territorios no metropolitanos. Constante, porque no basta con cubrir lo “impactante” o lo que afecta intereses externos: es necesario acompañar las cotidianidades que sostienen la vida fronteriza. Y empático, porque solo así se evita reducir estas geografías a estereotipos y se reconoce la dignidad de quienes las habitan.
¿Qué enfoques narrativos y metodológicos permiten cubrir la violencia fronteriza o migratoria sin recurrir al sensacionalismo ni revictimizar a las personas afectadas?
Se requiere un periodismo que se libere de los tradicionalismos y agendas prefabricadas, para adoptar coberturas con enfoque de desarrollo y soluciones. Esto implica narrar los hechos sin ocultar la violencia, pero evitando que esta sea el centro exclusivo de la historia. Los y las periodistas deben trabajar en alianza con comunidades y sectores de desarrollo, construyendo relatos que prioricen la voz y la experiencia de las personas migrantes. En el caso dominicano, por ejemplo, es clave que quienes cubren las fronteras sur, norte y central intercambien visiones y acuerden enfoques comunes que visibilicen procesos migratorios desde la perspectiva del respeto y la dignidad.
¿De qué manera las historias de mujeres migrantes y trabajadoras fronterizas pueden transformar las narrativas mediáticas sobre movilidad, cuidado y resiliencia transnacional?
Las historias de mujeres migrantes y trabajadoras fronterizas son fuentes de innovación y justicia narrativa. Representan el pago de una deuda histórica hacia maestras, madres, empresarias y emprendedoras que sostienen la frontera con su trabajo. En República Dominicana, estas mujeres dinamizan la economía local mediante la producción de casabe, la pesca, el turismo, la agricultura o la miel, y al mismo tiempo preservan la memoria de los pueblos y promueven la paz a través de espacios de trabajo digno. En otras fronteras, como Tijuana-San Diego, también lideran proyectos de salud preventiva y atención a migrantes. Difundir sus historias convierte al periodismo en un faro de luz que ilumina la resiliencia transnacional.

En columpio es en Dajabón, a menos de un kilómetro de Haití
¿Qué estrategias periodísticas permiten incorporar la dimensión medioambiental en la cobertura de conflictos migratorios o fronterizos vinculados a los recursos naturales y la degradación ambiental?
Una estrategia clave es pasar de la denuncia aislada a la construcción de soluciones colectivas. El periodismo debe visibilizar problemas como la escasez de agua, la tala de árboles o el deterioro de manglares, pero también abrir espacio para propuestas de mejora. Esto exige trabajar de manera mancomunada con comunidades y actores locales, reconociendo el conocimiento de quienes habitan y cuidan la tierra. Así, la cobertura no solo alerta, sino que también inspira cambios sostenibles.
¿Qué modelos de colaboración entre universidades, medios y comunidades pueden fortalecer la producción periodística transfronteriza desde la co-creación y el intercambio de saberes?
Se pueden impulsar modelos de formación continua que doten a periodistas de herramientas para narrar las fronteras con rigor y sensibilidad. Además, una incubadora de ideas y proyectos puede promover un periodismo equilibrado y empático, basado en la co-creación con comunidades. Esto requiere salir de la ciudad y acercarse a la frontera, conocer las realidades en primera persona y trabajar en conjunto. Solo así se construyen narrativas transfronterizas que integren saberes académicos, experiencias comunitarias y prácticas periodísticas innovadoras.
Sus aportes invitan a repensar cómo se relata la vida en los bordes del territorio y a reconocer el valor de quienes sostienen esas comunidades. Su mirada, construida desde la experiencia directa y el acompañamiento prolongado, devuelve al periodismo la responsabilidad de narrar las fronteras con rigor, sensibilidad y compromiso humano.